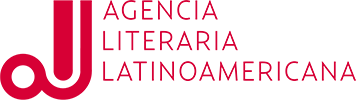Noticias

Enmanuel Tornés
24/6/2022
La cuestión de los orígenes del boom es un asunto flexible en los estudios literarios
Múltiples son los criterios acerca de cuándo comenzó el boom o nueva novela latinoamericana, acontecimiento narrativo de relieve mundial que en este 2022 celebra seis decenios de existencia. Algunos teóricos sitúan su nacimiento a partir de la publicación de Rayuela (1963), de Julio Cortázar, y La ciudad y los perros (1963), de Mario Vargas Llosa, obras situadas, sin duda, en el epicentro de la tendencia, pero no excluyentes de otras opiniones.
En tal sentido, cabe señalar que la cuestión de los orígenes del boom es un asunto flexible en los estudios literarios. Así, y con total legitimidad, puede considerarse que la aparición, en 1962, de las novelas La muerte de Artemio Cruz y Aura, de Carlos Fuentes, o El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, marca el principio de una nueva visión de la literatura en el continente. Estos textos dan fe de una alta jerarquía estética, de singulares innovaciones, de un manejo inusitado del idioma, de un espíritu universalista y de un enfoque filosófico de avanzada, próximo a los aires de renovación social imperantes en Hispanoamérica en el decenio del 60 como consecuencia de la Revolución cubana, singularidades todas que van a comparecer en las ficciones subsiguientes, es decir, en las mencionadas al inicio, o en Paradiso (1966), de José Lezama Lima, y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, por solo referir varios de los títulos más célebres del boom.
De esta forma, las obras de Fuentes y Carpentier alcanzan pronto una sustancial atención de la crítica internacional, elemento también clave en la imagen de este extraordinario proceso narrativo, el cual permitirá ver, además, las cercanías intrínsecas de estas novelas, en especial por sus cenitales hallazgos en el ámbito del lenguaje, al superar el discurso del criollismo. Con sobradas razones, el crítico chileno Fernando Alegría llegó a decir que el verdadero personaje de esta novelística lo constituía el lenguaje. No era para menos, él conocía bien la prevalencia en la región, aun a finales de los 50, del pedestre quehacer escriturario criollista.
Con la excepción de Fuentes y Carpentier, junto a otros pocos autores, quienes en la década del 50 encarnaban ya el preludio de la revolución narrativa que ellos iniciarían en 1962. No olvidemos que en 1958 el mexicano publica La región más transparente, una formidable novela sobre la mexicanidad y el poder de la Ciudad de México en la forja de una identidad contrahecha. En Cuba, Carpentier lo expresa en El acoso (1956). El hechizo de La Habana le sirve de marco para entrelazar la música, la arquitectura y la violencia imperante en la capital cubana de los años 40 y 50. Antes, en 1953, Los pasos perdidos avisaría sobre otros elementos ficcionales que imperarían en los 60.
Pero como dirían algunos de nuestros más insignes críticos (Marinello y el propio Carpentier), esas obras adolecían de una sombría soledad, de una mirada social exhausta. Solo a partir de La muerte de Artemio Cruz y de El siglo de las luces emergió un ideal más luminoso, sin concesiones estéticas ni juicios maniqueos.
Tomando a Artemio Cruz como eje metafórico, Fuentes realiza una radiografía crítico-poética de los yerros de la posrevolución mexicana. Para ello acude a los juegos cronológicos, el monólogo interior, el realismo de esencia y la ambigüedad del punto de vista (la segunda persona narrativa). Por su parte, Carpentier escribe una de las más bellas novelas de lengua hispana, cuyo narrador forja con el lenguaje lo real maravilloso, la teoría de los contextos, el manejo lúdicro del tiempo y la fuerza de los personajes, en especial de Sofía, Esteban y Víctor Hughes. Al mismo tiempo, ambas novelas borran la añeja dicotomía entre realidad y ficción. A esta proeza del boom, contribuyeron Alejo Carpentier y Carlos Fuentes.
(Tomado de Granma)