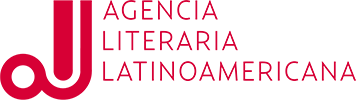News

Lucía Martin Martin
31/10/2023
Padura lo calificó un defensor de la cultura y Orlando Castellanos, un maestro de la entrevista. Así es Ciro Bianchi. A sus 62 años es uno de los periodistas cubanos más seguidos por los lectores y sus libros han sido publicados en varios idiomas.
En 1992 obtuvo el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, y en 1999 el Ministerio de Cultura lo galardonó con el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra de su vida.
Yo llegué al periodismo de intruso.
En una entrevista on-line con el periódico Juventud Rebelde usted dijo que El periodismo es la profesión de los que se quedaron sin profesión. ¿Cómo empezó en este mundo y por qué se mantiene hoy en él?
Yo llegué al periodismo de intruso. A mí siempre me gustó leer mucho y en mi casa sentían gran admiración por los grandes periodistas cubanos, que estaban en ejercicio en los años 50. Mi abuela y mi padre comentaban los artículos de Vasconcelos y Mañach, y la presencia de Wangüemert en la televisión como comentarista internacional era muy estimulante. Era un gran profesional. Y eso de niño, me fue entusiasmando.
Con 17 años escribí lo que yo creía que era un artículo y se lo mandé. En ese momento él era director del periódico El Mundo. Un periódico que había comenzado en el año 1901 y le hizo grandes aportes al periodismo cubano (la entrevista moderna, la fotografía, las impresiones a color). Para mi sorpresa Wangüemert me contestó que lo iba a publicar. Y así lo hizo, en la página editorial del periódico. Y, de buenas a primeras, con 17 años, me vi en una página donde estaba Loló de la Torriente, Samuel Feijóo, Salvador Bueno, Raúl Aparicio, José de la Luz León y eventualmente Cintio Vitier.
Cuando salió el primer artículo, les mandé el segundo. Ese también lo publicaron. Y, luego del tercero o el cuarto, ya no recuerdo, Wangüemert me pidió que los llevara personalmente y me dijo que se había enterado de que yo no había cobrado los trabajos. Entonces fui y me pagaron 90 pesos, por los tres. Yo nunca había visto tanto dinero mío y junto. Salí directo a una librería y me compré lo que me faltaba de las obras completas de Martí; “Hombradía de Antonio Maceo” de Raúl Aparicio; y “Analecta del reloj” de Lezama Lima. Así, con la caja de libros bajo el brazo y muy contento, cogí una guagua para mi casa.
Entonces pensé: si los periodistas viven del arte de contar historias, y a mí eso me gusta y además me lo pagan, pues es a lo que debería dedicarme.
¿Cómo definiría su estilo de hacer periodismo?
Te puedo decir como decía Lezama Lima ¿Tengo yo un estilo?
Siempre trato de buscar el lado humano de la historia. Quiero que cuando una persona lea lo que escribo pase un rato agradable. Si además de eso le aporto un conocimiento o le despierto la curiosidad que lo obliga a buscar por su cuenta o lo lleva a discrepar, entonces siento que logré mi objetivo. Eso es, al menos, lo que intento hacer, no sé si lo logro.
También tengo una norma: si lo que estoy escribiendo no me interesa a mí, entonces tampoco le va a interesar al lector.
Tuve el privilegio de estar en la Revista Cuba Internacional, en su mejor época. Allí trabajaban figuras muy importantes del periodismo revolucionario cubano. Por aquel entonces escuché a algunos decir: esto lo escribí con el tanque de repuesto o este es un reportaje que hice con el piloto automático. Yo nunca lo he hecho. Siempre intento poner todo mi interés y trabajar con rigor y entusiasmo. Si queda mejor o peor ya es un problema de talento o de preparación… pero cuando entrego un trabajo me gusta estar consciente de que hice todo lo que pude.
El periodista debe estar donde palpita la vida.
¿Qué rol le atribuye al periodismo en la sociedad cubana actual?
El periodismo todavía tiene que consolidar más su papel. En los últimos años se ha avanzado bastante. Hay que ver, por ejemplo, el debate que generó lo escrito por Pepe Alejandro en el Juventud Rebelde sobre las jabitas plásticas. Hasta donde yo la seguí tenía 35 entradas todas muy inteligentes, porque el periodista actual no puede olvidar que está escribiendo para un pueblo con mucha cultura.
Y es, en un ejemplo tan sencillo como ese, donde se ve la cantidad de matices con que las personas abordan los diferentes temas. El periodista cubano debe recordar que siempre hay alguien que sabe más que él o que piensa diferente.
Usted que está bastante inmerso en el uso de Internet y las nuevas tecnologías ¿Qué reto cree que supone esto para los profesionales del periodismo?
Enrique de la Osa me decía: al paso que vamos, los periodistas cubanos dentro de 20 años no van a tener memoria, porque todo lo tienen que grabar. Yo pienso que actualmente se está dando un fenómeno que es peligroso, el periodista vive demasiado volcado a la computadora. Yo creo que es más importante salir a la calle, conocer gente entrevistarlas… Siempre me ha parecido muy graciosa la frase “la gente sin historia”, porque por lo general todos tenemos cosas muy interesantes que contar.
Te lo digo porque en mis años de reportero, yo conocí a gente fabulosa: campesinos, mineros, militares, con historias interesantísimas, sin embargo hay que salir a buscarlas ahí, donde palpita la vida.
Tanto en el programa “Como me lo contaron ahí va” como en su columna en el diario Juventud Rebelde usted realiza un periodismo costumbrista, anecdótico, donde rescata sucesos, personajes y elementos poco conocidos de nuestra historia. ¿Siempre ha sido así? ¿De dónde saca tanta información?
Siempre quise escribir una columna como la que tengo en el Juventud Rebelde desde hace ya 9 años, pero trabajaba en publicaciones que iban, real o supuestamente, para el exterior. Por tanto tenían ciertos requisitos y líneas editoriales que no me permitían hacerlo, al menos de manera consuetudinaria.
A mí me gusta mucho leer, soy un lector bastante sistemático y ordenado. Cuando leo algo que me resulta interesante, digamos sobre el Café Vista Alegre; hago una ficha: Café Vista Alegre, libro tal página tal. Y así voy haciendo una de cada tema que me interesa, entonces, cuando vengo a ver, tengo el artículo casi hecho, o al menos toda la información necesaria.
Soy un hombre de la cultura del papel y durante muchos años he recortado mucho. A pesar de mi larga vinculación con diferentes publicaciones periódicas, he trabajado siempre en mi casa. Es decir sin la ayuda de un colega quien te pueda dar un dato en un momento determinado o sin las ventajas de tener un centro de información cerca, así que me he obligado a hacer mi propio centro de documentación. Y eso me ha llevado a durante muchos años ir guardando recortes. Ahora con la computadora es diferente y más fácil, pero el papel sigue teniendo su encanto.
Así que guardo cosas que me interesan, aunque no tenga intenciones de escribir sobre ello. En ocasiones las personas me sugieren que escriba sobre determinado tema, pero si yo no tengo la información en casa no hago el trabajo.
La entrevista ¿un género de jóvenes que no quieren pensar?
Usted ha definido la entrevista como un género sutil, delicado y comprometedor. ¿Por qué?
Llegar a un lugar, entrevistar a alguien, captar lo que esa persona te dice y transmitirlo bien, no siempre es fácil. Se logra, pero no es sencillo. En el comentario el periodista da su opinión, pero en la entrevista, aunque no se esté de acuerdo con el entrevistado no se puede olvidar que él es el protagonista.
Lo que pasa es que este género se ha maltratado mucho.
Cuando empecé a publicar en el periódico El Mundo, pensé ¿quién va leer mis cosas, teniendo a tanta gente importante al lado? Tengo que buscar la manera de atraer a los lectores, sino por mí, que sea por las personas a las que puedo llegar.
Hice muchas entrevistas con escritores cubanos, latinoamericanos, pintores, médicos. Siempre he pensado que el destino último del periodismo es el libro. Entonces trabajé las entrevistas con ese criterio, recopilarlas en un libro después. En la actualidad hay unos cuantos publicados.
¿Cómo usted prepara una entrevista que sea de su interés?
Yo trato de conocer al personaje lo más posible. Leo lo que ha escrito, lo que se ha escrito sobre él y, sobre todo, trato de leer las entrevistas anteriores que ha dado. Así, a veces uno se da cuenta de detalles que otros no preguntaron, temas interesantes de los que no se han hablado, incongruencias…
De todos modos hay que tener en cuenta que uno lee el producto final, y que el periodista hace la entrevista que puede, no la que quiere. Siempre hay un plazo de entrega, un límite de cuartillas. Súmale a eso que el entrevistado puede estar apurado y querer terminar en 15 minutos. Así me pasó con Guayasamín.
No obstante cuando me preparo para una entrevista trato de llenar lo que otros no preguntaron. Suelo utilizar la teoría del hueco. Yo pienso ¿de qué no se ha escrito? Por ejemplo 50 años después de la visita de García Lorca a Cuba me pidieron un reportaje sobre él. Y yo me pregunté ¿Y ahora que voy a decir que no se haya dicho? Pero cuando me fui a las fuentes originales (los periódicos y las revistas de la época) me di cuenta de que muchas cosas no estaban dichas.
También es importante no dejarse machacar por el entrevistado. Hay algunos que son grandes personalidades y no tienen por qué darte la entrevista, o bien porque la cobran o porque no les interesa. A mí, entrevistar a García Márquez me costó 5 años, y lo hice en un desfile de modas en “La Maison». Pude hablar con él en el baño, sentados en la mesita donde se pone el rollo de papel higiénico, el jabón y la propina…
¿Si pudiera publicar una antología de sus entrevistas cuáles incluiría?
La entrevista con José Lezama Lima, la del periodista venezolano Otero Silva y la que le hice a Julio Martínez Páez, el médico ortopédico que fue Comandante de la Sierra Maestra. También incluiría la primera que le hice a Cintio Vitier y con Portocarrero, la segunda.
Con él me pasó algo muy interesante. Portocarrero no hablaba, Lezama y yo le decíamos el mudo. Era un hombre muy difícil, agradable, cordial, suave, pero muy difícil. Entonces me di cuenta que la forma en que se redacta la entrevista te la dicta el propio entrevistado. Hay algunos que te dan tanto material que te permite organizarla como preguntas y respuestas, pero hay otros que hablan tan poco que te exigen hacer algo más cronicado.
La primera vez que hablé con él, yo cometí el error de respetar la metodología de preguntas y las respuestas. Entonces el resultado fue un diálogo muy rígido, sin magia. Sin embargo un día hablando con Loló de la Torriente, ella me repitió un consejo que una vez le dio el escritor español Ramón Gómez de la Serna: suelta la mano, cuando te venga una palabra a la mente, úsala y olvídate del diccionario. Entonces con Portocarrero lo seguí… agregué cosas mías y otras que había escrito de él. El resultado me gustó.
Hay un tipo de entrevista que también me gusta mucho, es el cuento de lo que me contaron. Es esa en la que tú relees las notas que tomaste y luego las dejas a un lado. Así que escribes las ideas que te quedaron, que supuestamente también deben ser las más interesantes.
Borges decía que la entrevista es un género de jóvenes que no quieren pensar lo cual es una barbaridad.
La docencia es siempre tiempo ganado.
De 1988 a 1993 impartió clases de Géneros Periodísticos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Refiriéndose a aquella etapa usted comentó: La docencia es siempre tiempo ganado. ¿Qué le aportó su labor como pedagogo?
Yo llegue a la universidad en un momento en que no había periodistas en ejercicio impartiendo clases. La academia siempre ha tenido esa característica, si te destacas como alumno te quedas como profesor, pero en realidad cuentas con muy poca práctica o con ninguna. Creo que fue Magali García Moré, decana de la facultad en ese momento, quien tuvo la idea de llevar a la docencia a un grupo de profesionales de los medios.
A mí enseguida me interesó la propuesta. La enseñanza te permite sistematizar los conocimientos que uno tiene dispersos y a eso hay que agregarle que interactuar con las nuevas generaciones siempre es enriquecedor.
Tuve alumnos que ya en aquella etapa se destacaban muchísimo. Si algo les aporté creo que fue menos de lo que ellos me aportaron a mí. Ese intercambio fue una experiencia muy enriquecedora. Sus formas de ver la realidad y esa actitud que tienen los jóvenes de creerse que todo lo pueden resolver… me aportó mucho.
¿Ser profesor le hizo ver el periodismo de otra manera?
En esa etapa me pude dar cuenta qué les interesaba a los jóvenes y que no. Entonces uno, quizás un poco sin darse cuenta, también se va permeando de eso.
Es como la televisión. La televisión es un medio triturador, pero te da una visión que no te la da la prensa escrita. Como tienes tan poco tiempo en pantalla, eso te obliga a descubrir qué es lo fundamental, qué es lo que no puedes dejar de decir y qué es lo que no le aporta nada al trabajo. Y eso, después, es más fácil llevarlo a la prensa plana.
La televisión como la enseñanza, te da otra flexibilidad en el trabajo.
Los grandes periodistas cubanos ninguno pasó por la academia. ¿A qué escuela fue Martí? ¿A qué escuela fue Justo de Lara, el gran periodista profesional del siglo XIX? Y Vasconcelos y Lisandro Otero ¿Qué escuela pasaron? Todos ellos un poco se quedaron sin profesión y se hicieron periodistas.
Actualmente yo veo una excesiva teorización de la carrera. El periodista es licenciado, y entonces quiere ser máster y si es máster quiere ser doctor; pero ¿Y la obra dónde está? Yo sé que los programas de postgrado son importantes porque te permiten renovar y enriquecer el pensamiento, pero ¿Y su trabajo? Hay muchos máster y muchos doctores que solamente le han escrito cartas a la familia.
¿Un consejo para las nuevas generaciones?
Para los periodistas jóvenes lo fundamental debe ser hacerse imprescindible en las redacciones. Cuando una llega recién graduado a una redacción, hay una serie de periodistas que llevan años ahí y por supuesto no van a ceder su espacio, ellos se lo ganaron. Sin embargo están cansados y ya no quieren hacer esto y no les interesa trabajar lo otro. Entonces uno tiene que estar allí para hacer todo lo que sea necesario y más, y hacerlo bien. El joven tiene que demostrar que en cualquier circunstancia, sea cual sea el trabajo, se puede contar con él.