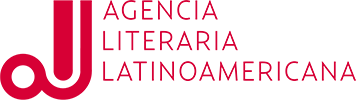News

Lázaro Zamora Jo
11/10/2023
Confieso que en los últimos años he dejado de seguir los premios más importantes del país como lo hacía antes —entonces intentaba leer todas las obras premiadas en esos certámenes, al menos en los géneros de cuento y novela— , quizás porque más de uno me ha decepcionado. Me cuesta cada vez más trabajo encontrar un libro que consiga entusiasmarme de verdad, aun entre obras avaladas por jurados y críticos. Problema de gusto, supongo.
En el caso del libro de Rafael de Águila Todas las patas en el aire, Premio Casa de las Américas 2018 de Cuento, y ahora Premio Nacional de la Crítica Literaria, existía una motivación particular: había leído parte de su obra anterior y me habían interesado ciertos aspectos de su narrativa. De modo que me propuse buscarlo de inmediato. Esto, debo admitirlo, no ocurrió, no lo compré enseguida. Determinadas urgencias de la vida me lo impidieron. Finalmente lo hice y pude leerlo. Por suerte, esta vez no salí defraudado: sentí al terminar la lectura la satisfacción que dejan siempre los buenos libros.
Se trata de un conjunto de diez textos en los que prevalece la exploración de conflictos en las relaciones interpersonales, con énfasis en las amorosas, que se articulan por lo general en un espacio íntimo. El universo que nos ofrece el libro está poblado por personajes marcados por pulsiones sexuales, por la angustia del amor no correspondido, el dolor de la infidelidad, la pérdida de una relación, el maltrato, la soledad, la desilusión, la tragedia.
Buena parte de las anécdotas consisten en situaciones cotidianas, a primera vista casi triviales, poco propicias para una buena historia. Sin embargo —y aquí está el gran valor de estas narraciones— , se transmutan ante los ojos del lector en experiencias excepcionales, conmovedoras, gracias a la maestría del autor, a la magia de su arte. Tal vez uno de los ejemplos más elocuentes sea «La Quinta Estación», donde una muchacha que acaba de ser maltratada físicamente por su pareja es consolada por la amiga. Entre lágrimas y mimos comparten el dolor y el rencor, pero poco a poco las caricias y otras muestras de afecto que ambas mujeres se prodigan van adquiriendo un matiz erótico. El relato alcanza su clímax en medio de la apoteosis que crea la lluvia y la música de Vivaldi. Como se ve, se describe aquí una escena sencilla, sin mucha acción; no obstante, el narrador consigue, con un discurso de altísimo vuelo poético, convertirla en una historia de gran belleza.
Algunos relatos regresan a tópicos que caracterizaron la producción literaria de los 90 y primeros años del siglo siguiente, como el Sida y la marginalidad, pero el autor ha sabido abordarlos con una mirada diferente, demostrando que en la literatura ni los personajes ni los asuntos envejecen, solo la manera en que son tratados. En el cuento «Viento del Neva» —Premio Iberoamericano de cuento Julio Cortázar 2017— , que inaugura el libro, una muchacha visita a su expareja para comunicarle que tiene Sida. Es todo lo que acontece. Lo demás es silencio, o, más exactamente, pensamientos, diálogo con la obra de Dostoievski y de Tolstoi que el narrador va intercalando en la anécdota, suscitados por el libro que la muchacha sostiene sobre sus piernas: El idiota. Ese frenético burbujeo en la mente del protagonista, que lo lleva una y otra vez a los libros de Dostoievski y Tolstoi, no es gratuito: es un recurso sutil para mostrar su estado psicológico, su perplejidad ante la noticia, sin necesidad de que el narrador se refiera a ello. También intenta establecer vínculos entre la historia que se cuenta y la obra de ambos escritores.
En algunas de estas historias centradas en las relaciones interpersonales asoman en ocasiones tímidos atisbos de la realidad más allá de ese ámbito íntimo, una realidad exenta de idealizaciones, por cierto, con sus grietas y sus sombras.Tal es el caso del relato «Patas al aire», en el cual uno de los personajes manifiesta su angustia por el éxodo de sus amigos, lo que obviamente es una alusión a un problema que padece todo el país. Lo dice así:
«En principio los amigos se iban, en principio era tan solo por unos meses, después, en principio, no regresaban, en principio una se iba quedando sola, todo eso en principio.»
Varias narraciones, sin embargo, abordan de forma más directa conflictos que involucran lo social y lo histórico. En “Alas de mariposa” — mención en el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2016 — , uno de los mejores del conjunto, la historia muestra ciertas preocupaciones sobre la realidad social argentina de los últimos tiempos.
Otro de los textos que siguen esta línea es «País al mediodía». En realidad no es un solo relato, sino cinco. Se circunscriben a momentos distintos de la historia nacional — 1868, 1940, 1957, 1971 y 2015 — , y tienen en común la presencia de un leitmotiv: el miedo. En mi opinión, «País al mediodía» exige una cuidadosa lectura para llegar a una comprensión cabal del texto. Por ejemplo, si leemos como una narración independiente la de 1971 — una historia de carboneros identificados con el proceso revolucionario, víctimas de un ataque enemigo — , podría parecernos un relato desfasado, no tanto por la anécdota en sí, sino por la manera en que se aborda el asunto. Ahora bien, si la leemos en el contexto de las cinco piezas narrativas en su conjunto, como unidad, cambiará por completo nuestra percepción, comprenderemos que el autor ha querido acercarnos a esos diferentes momentos de la historia cubana recreando un poco el espíritu de cada uno de ellos. En otras palabras, nos propone una mirada desde el tiempo en que transcurre lo narrado.
Como puede apreciarse, el libro busca dialogar con un lector inteligente y culto que vea en la lectura un desafío estimulante para su intelecto, una posibilidad de disfrute estético y de reflexión a la vez. De ahí que sus páginas estén llenas de guiños, de alusiones culturales que no tienen una función meramente ornamental o lúdica, sino que contribuyen a la configuración de la atmósfera en algunos casos y, en otros, a completar los sentidos del texto con la complicidad del lector. Llama la atención esa abundancia de referencias culturales, en su mayoría alusiones a la cultura canónica, a escritores —Dostoievski, Tolstoi, Poe, Vargas Llosa, Ovidio, Borges, Thomas Mann— , músicos, pintores; pero también la convivencia de estas referencias con expresiones de la cultura popular. En general el libro se caracteriza por esa amalgama, por su variedad de registros culturales, lingüísticos y de todo tipo. En él coexiste la expresión culta con la jerga callejera, lo sublime con lo escatológico y lo grotesco, el tono solemne con el jovial, el idioma español con el inglés y el latín, recursos con los que el autor consigue ofrecernos una escritura de singular belleza y eficacia literaria.
La obra literaria, es sabido, admite lecturas diferentes, incluso antagónicas. De modo que quizás algún que otro lector discrepe de los criterios vertidos aquí. Sin embargo, estoy seguro de que la inmensa mayoría convendrá conmigo en que Todas las patas en el aire es un libro muy bien logrado, una obra que tiene la virtud — por desgracia, no muy frecuente — de unir a sus aciertos formales la capacidad de conmover, provocar, divertir y hacer pensar.
***
Reseña tomada de El Caimán Barbudo